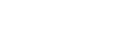Nómada: en busca de la cerveza más belga

Bruselas, Bélgica. Sede de la Unión Europea. “Algo de fabuloso debe tener esa ciudad, algo espectacular, en realidad, como para que muchos de los países más poderosos del mundo hayan decidido fincar ahí las oficinas donde se despachan los asuntos propios de una comunidad política multimillonaria”. A esa conclusión llegué mientras le daba fin una tosta de serrano y una sangría bien helada en la banqueta del Capricho Extremeño, un local de comida rápida y sabor exquisito ubicado en Madrid. Embarraba de jitomate mi teléfono al dar clics; necesitaba planear la tercera parada de mi excursión europea y la tierra de Georges Simenon, René Magritte y Peter Paul Rubens se antojaba ideal.
Disfruté mucho la lectura de La sed, y desde que las vi por vez primera, encontré fascinantes La cabeza de medusa y Golconda. Sin embargo, más allá de la posibilidad de aspirar el mismo aire que los autores de dichas obras, lo que terminó por convencerme de viajar a Bélgica fue mi amor por la cebada. La cosa ocurrió gracias a que encontré una nota cuyo título rezaba: “Monjes belgas resucitan una cerveza de hace 220 años tras hallar la receta”. Bajo el enunciado aparecía la foto de un tipo llamado Padre Karel, un sujeto sonriente, de cachetes generosos y blanca cogulla que sostenía una elegante copa labrada con la figura del ave fénix. Dentro del envase: el reanimado líquido dorado. Brillante ante los dones solares. Con su giste flaco y blanco. Más belga, imposible. Necesitaba probar aquel brebaje.
Entre pintores y cerveceros
Tomé un tren a hacia allá. De inmediato. El camino lo aproveché para investigar más sobre mi destino. “La vida de un hombre no puede concentrarse en lo que de la cerveza mana”, me dije, obvio, sin creerme casi nada. Así, fui marcando en el mapa los lugares donde me tomaría selfies y me prometí llegar a la meta: cobijar mi garganta con el sagrado manto de esa chela confeccionada en un monasterio hace más de dos siglos. Pero primero lo primero. Dónde dormir. Tras bajar del vagón, aventé mi maleta en la cama de un hotel y anduve unas cuantas cuadras para arribar a Grand Place. Al llegar, supe que el mote de “la ciudad de los palacios” no le pertenece a la capital azteca, sino a Bruselas. Un sujeto con sombrilla que anunciaba tours gratuitos me explicó que alguna vez todos esos palacios operaron como cede para pintores, carpinteros, ebanistas y, claro, cerveceros. Oficios finos todos.
Playboy Nómada: Zipo al desnudo
Tras dos horas de explicaciones, el del paraguas terminó cobrándome su conocimiento —mentirosos hay en todas partes— al tiempo que mi vista se perdía en la punta de la torre del ayuntamiento, a casi cien metros de altura. La edificación de semilla gótica me hizo pensar en la era de la Santa Inquisición, en cuántos protestantes fueron quemados y decapitados justo donde mis tenis se encontraban; pero también en cuánta sangre se encharcó a consecuencia del bombardeo francés que dejó en escombros la plaza en 1695. Me cayó el veinte de que me hallaba en un lugar fascinante, hartos sitios fabulosos estaban a unos cuantos pasos; pude cargarme de buena suerte al acariciar la mano de bronce de Everard t’Serclaes, un héroe local del siglo XIV; cruzar la puerta que Marx y Engels solían cuando eran jóvenes; o visitar la residencia de Víctor Hugo. Pero sólo pasaría un día y una noche ahí. Era necesario priorizar.
Me encanta conocer iglesias. Jamás me quito el sombrero ni me hinco ante altar alguno; sin embargo, me gusta el zumbido en los oídos que me ofrecen sus silencios y el aroma a arrepentimiento que sus ceras derretidas y aguas benditas expelen. Me fascina explorar templos católicos, desde humildes capillas hasta apabullantes catedrales, como la de Bruselas, fina morada de San Miguel y Santa Gúdula. Al entrar, mi calzado provocó una reverberación descomunal, me sentía como un gigante andando entre bancas hasta que volví a mi condición de insecto al descubrir un púlpito tallado en madera por Hendrik Frans Verbruggen. Una salvajada. Ese Hendrik poseía un cincel fundido por ángeles y diablos en algún taller sideral. Estuve tentado a rezar un “Padre nuestro” ante su obra, pero me contuve. Para entonces, las vidrieras me indicaban que la tarde avanzaba rápido, así que luego de hacerle un par de preguntas a una lugareña me di cuenta de que contaba con tiempo suficiente para visitar Brujas.
La ampolla de Cristo
A bordo de un tren llegué pronto a la ciudad medieval. Chilango acostumbrado a soportar los modales lluviosos apenas con una bolsa de supermercado, jamás consideré que conforme la noche se acercara, el frío y la lluvia iban a darse la mano para sin piedad, soplar y escupir sobre la apodada Venecia del Norte. El clima hizo de mi breve excursión por Brujas una experiencia fantasmal. Era entre semana y anochecía, así que todos los negocios estaban cerrados; en las calles no había un alma a quién pedirle instrucciones sobre cómo llegar a la Basílica de la Santa Sangre, donde se encuentra (casi nada) una ampolla con hemoglobina de Cristo. Bajo un cielo negro y relampagueante me perdí. Extravié la brújula entre canales de aguas turbias y callejuelas adoquinadas y mohosas. Brujas se me presentó como un laberinto de muros salitrosos, plagado de puentes que llevaban a casas construidas con pan de jengibre; sitios donde, juro que lo temí, podría habitar la anciana que, según los hermanos Grimm, devoraba infantes sin sentido de ubicación.

El reloj de la torre del Belfort fue mi faro. Su maquinaría movida por espíritus hizo sonar una melodía de Beethoven, un canto lánguido que resonó tétrico en toda la ciudad. Corrí a sus manecillas para guarecerme del agua que comenzaba a caer y encontré que a sus pies, en una edificación llamada Lonja de los Paños, tenía lugar una suerte de ritual de iniciación: cientos de jóvenes sentados en largas mesas brindaban con jarras de cerveza, arrojando cánticos en un idioma incomprensible. Y encima relámpagos, ráfagas de viento. Aquello podía ser la fiesta de graduación de inocentes bachilleres, pero las circunstancias climáticas y la soledad del lugar me hicieron creer que presenciaba un aquelarre demoniaco y que de ser descubierto terminaría a la medianoche abierto en canal, de certero hachazo. Alucinaciones propias de alguien que había sobrevivido a su día sólo con un café y un waffle de chocolate en las vísceras (vaya desayuno, debo subrayar, una delicia que gocé bien fresco, al lado de la fuente de Charles Buls).

Ver todas esas jarras de cerveza chocando entre canciones me hizo recordar el objetivo de mi viaje. Regresé al hotel empapado, a darme un baño cuando la noche ya estaba avanzada. Investigué dónde podía encontrarme con esa pócima ancestral y supe de la existencia del Callejón de la Fidelidad, una calle dedicada exclusivamente al retozo etílico, ubicada nada lejos de donde me hospedaba. Un inocente elefante rosado me invitó a entrar al Delirium Café luego de transitar por esa callejuela, tan llena como el metro Hidalgo a las nueve de la noche. El negocio presumía poseer la carta más amplia de cervezas de todo el mundo y una placa firmada por los Récords Guinness lo certificaba. Tomé asiento en la barra, necesitaba estar lo más cerca posible de quien manipulaba los grifos y los destapadores para hacerle saber mis inquietudes. Ya en mi banco, analicé el lugar. Era inmenso, de varias plantas. En la que me quedé sonaba rock todo el tiempo y el techo y las paredes estaban tapizados con corcholatas, charolas y envases. Cansado y sediento, me empiné una irlandesa estándar para empezar.
Brindis tras brindis
Me atreví a pedir la carta de cervezas para buscar la que me había llevado ahí y lo que me dejaron caer en la barra hasta polvo levantó. Se trataba de un libro tan gordo como una guía telefónica, y no exagero al decir esto, incluso cargarlo costaba trabajo. Aquello era el paraíso. Podía quedarme a vivir en esa barra, tender una bolsa de dormir bajo ella y no largarme hasta probar los cerca de 3 000 tipos de cerveza que ahí se servían. Agarré aire y comencé. Tarjetazo. Total. “Lo pago”, dijera El Ferras. Por supuesto, conforme mi investigación avanzaba me fui haciendo de amigos, comparsas de diversas nacionalidades con los que procuraba hacerme entender. La música era alta y todos vociferábamos, de modo que terminamos usando señas. Señas básicas, como apuntar con los dedos cuántas y de cuáles queríamos. Una tras otra. Brindis tras brindis.

Arranqué clasificando por nacionalidad, gradaje y sabor; luego por forma del envase y color de la etiqueta; pero al cabo de unas horas ya no me importaba qué era lo que a mis manos llegaba. Pudieron acercarme un caguamón nacional y yo hubiera jurado que se trataba de una chela fermentada por vikingas aladas en el pueblo más escondido de los bosques noruegos. En algún momento de la madrugada recordé el caso de los monjes belgas. Departía yo con una chilena que, decía, llevaba meses viajando por Europa acompañada únicamente de un hatillo y su ánimo ganador. Le conté sobre la nota que leí en Madrid y concluimos que esa cerveza nos iba a costar un ojo de la cara, pero íbamos a pagar su precio porque nos lo merecíamos. Llamé al sujeto que nos atendía y, como si en la esquina de mi casa me hallara, al oído le pregunté: ¿sabe usted cuál es la chela más belga? Por supuesto, el hombre no supo qué decir ante mi ebrio español, así que le pedí que tomara mi teléfono y le enseñé el mentado titular: “Monjes belgas resucitan una cerveza de hace 220 años tras hallar la receta”.
El del mostrador vio la foto del Padre Karel, con todo y sus cachetotes, y yo formé el signo de amor y paz con mi índice y medio, indicándole así que quería dos de esas cervezas, un par de esas bellas damas resucitadas para el bien de los creyentes. El hombre arrugó la mira y me pidió un segundo para alejarse con mi aparato. Regresó pronto, con alguien más, alguien que con dificultad hablaba castellano y que hizo scroll down en mi celular para mostrarme lo que bajo la imagen del monje decía: “esperan producir la cerveza a finales de 2020”. Para entonces yo ya estaba borracho, pero no tanto como para olvidar que apenas estábamos en 2019. Carraspeé y como si poco me importara saberme un imbécil, pedí una igualita a la que me estaba tomando antes de meter la pata con todo y garras, una malta belga de imagen diabólica con ocho chulos grados de alcohol.
Mareado, me dirigí al sanitario y le hice un homenaje al Manneken Pis, la estatua del niño meón que en la calle L’Etuve tira el miedo sin sonrojo. Mientras me subía la bragueta, pensaba que apenas dormiría dos horas antes pelarme a Ámsterdam y que me iría de Bélgica sin visitar el futurista Atomium, el arcano Palacio de Coudenberg ni las suntuosas galerías Saint Hubert. Una pena. Para entonces me doblaba de hambre, en ese instante hubiera cambiado una copa de la dichosa chela monástica por una cazuela de mejillones, pero ya estaba por amanecer. Suspiré, ya en la calle, echándole un último vistazo a Grand Place. “Ya habrá ocasión de volver”, me dije. Obvio, sin creerme casi nada.