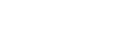Mi primera vez en la NASCAR: la mística de acelerar a fondo

Cuando caminaba hacia una antigua cantina para cenar con mi esposa, la tarde del viernes 13 de septiembre de 2024, recibí un mensaje de mi querido amigo Mazariegos: “Hermano, me acaban de regalar cuatro boletos para la final de la NASCAR México mañana, avísame cuántos quieres. Nuestra carrera es a las cuatro de la tarde, pero hay otras antes de distintas categorías”. Al menos uno, le contesté. No tenía ningún compromiso en mi holgada agenda, por lo que mi asistencia estaba garantizada. Aunque mi principal motivación era descubrir por qué Mazariegos, un férreo aficionado de futbol, afirmaba rotundamente que el automovilismo era el único deporte de hombres.
EL FUTURO DEL AUTOMOVILISMO SE REVELÓ EN GINEBRA
Hasta entonces, yo no tenía la menor idea sobre las carreras de autos. Mi asistencia a la Fórmula E (carreras de coches eléctricos) años atrás, era mi experiencia más cercana al tema —si se le puede llamar experiencia a beber desmesuradamente en las gradas—. Cuando Mazariegos contó que se había convertido en oficial de pista de la NASCAR México, se refirió al “atractivo y varonil deporte automotor”. Trajo entonces a mi memoria distintas películas que han relacionado fastuosos coches deportivos con personajes masculinos, carismáticos y seductores: James Dean en su Porsche Spyder 550; Steve Mcqueen en un Ford Mustang; John Travolta en un Ford De Luxe; Daniel Craig en la colección de Aston Martin; y, Vin Diesel en un Dodge Charger tuneado. En todas esas cintas, el estruendo de los motores era directamente proporcional a la hombría, y el contenido del capote al de sus pantalones.

Foto D. Blanc
Hollywood y la sexualización masculina automotriz
Si bien es cierto que Hollywood ha promovido una sexualización masculina automotriz, cuyos complementos seductores incluyen la clandestinidad, el conocimiento de las tuercas, y los músculos fornidos engrasados, me pareció un derrapón de fanfarronería que Mazariegos lo llamara así. En su momento, le dije que era mejor la Fórmula 1. Si no mal recuerdo, contestó algo así: “no digas mamadas, cabrón”. Me explicó que la NASCAR tiene especificaciones estandarizadas de motor y chasis, lo que hace una competencia más pareja y cerrada, enfocada en la habilidad del piloto. Los autos se asemejan a los comunes y corrientes, mientras que en la Fórmula 1, con sus presupuesto millonarios, parecen más bien naves espaciales.
En la petulante Fórmula 1, agregó, un mínimo golpe determina el final de la carrera para los involucrados, como si fuera una tragedia nacional. El melodrama del laminazo. En la NASCAR, en cambio, los coches se pueden pegar, siempre y cuando no sea con mala leche. Los impactos son parte de su ADN. Y también es normal que los pilotos se agarren a madrazos, porque manejan con tanta adrenalina que se bajan como toros listos para embestir. Su explicación me atrajo, y mi evidente interés me consiguió la invitación al magno evento.
Un overol azul el sábado a mediodía
Así pues, el sábado a mediodía me adentré en el Metro de la Ciudad de México hacia el Autódromo Hermanos Rodríguez. Apresurado, tomé la línea 9 del Metro con dirección a Pantitlán. Estuve ansioso durante el trayecto, me carcomía las ganas de corroborar todo lo dicho por Mazariegos. Quería entender qué había detrás del acto de pisar el acelerador a fondo que lo convertía en una escena de valentía, virilidad y poder. Y de paso, experimentar en carne propia si el rugido de los motores me haría secretar testosterona.
Salí rápido en la estación Ciudad Deportiva. Bajé la interminable escalera que conecta la entrada con el puente, y corrí unos cuantos metros para llegar a la puerta 6, en donde ya me esperaba Mazariegos. Si le soy sincero, me lo imaginaba vestido como las hermosas mujeres juezas que aparecen en las películas, con un jumper entalladísimo, ondeando una bandera de cuadros. Nada más alejado de la realidad. Vestía un overol azul de un material resistente al calor similar al de los bomberos, una pechera negra, una gorra que cubría su abultado mullet y unos lentes oscuros tipo sargento, como los que usan los cerrajeros.
—Llegaste justo a tiempo, campeón. ¿A poco viniste solo?
—Sí, nadie más quiso venir —le contesté casi sin aire.
—Ni pedo, te aparté dos boletos, a ver si consigues un amiguito ahí afuera —me dijo entre risas—.
—O lo vendo y saco para mi chela.
—Haz lo que quieras… Ahora sí: ¡disfruta el verdadero deporte de hombres y no las mamadas de futbol!
Me entregó los boletos en un sobre amarillo y se regresó a la pista, pues estaban próximos a comenzar con las pruebas.
Porsche revela el nuevo 911 GT3 Cup
Las pickups tuneadas y los lentes de dos mil pesos
A pesar de que el boleto estaba numerado, los guardias de seguridad en la entrada me dijeron que podía sentarme donde quisiera, pues solo estaba abierta una grada. Mientras subía la escalinata de aluminio para buscar lugar, escuché el final de una de las carreras preliminares. Aquello sonaba como un enjambre de abejas que daban vueltas sin cesar: “bzzzz, bzzzz, bzzzzz”. Cuando me asomé a la pista, vi que se trataba de una carrera de pickups tuneadas. Mazariegos me contó que esas troquitas no eran tan rápidas, apenas llegaban a los 200 kilómetros por hora. Supe minutos después, mientras se derrapaba en la meta la número 8 en color blanco y rosa, que la carrera había terminado.
Para exprimir al máximo el tiempo de espera hasta la siguiente carrera, pospuse la selección de mi asiento, y salí a recargar combustible con una cerveza helada, algo de botana, y buscar una gorra o lentes que me salvaran del sol hostigador. Por azares del destino, lo primero que encontré fue la chela. Luego las botanas, a un lado. Y hasta el final, sobre la explanada, algunos puestos con gorras. “Las que traen el logo bordado cuestan dos mil pesos”, me dijo una vendedora. Al ver mi cara de espanto, me susurró que en el puesto contiguo estaban regalando lentes de sol. Le agradecí de todo corazón, pues con lo ahorrado, pude llenar mi tanque varias veces.

Como una escena de “Rápidos y Furiosos”
He de contarle que en los pasillos del autódromo había coches deportivos en exhibición, de colores llamativos y fosforescentes, con la capota descubierta para que cualquier pretencioso pudiera acercarse y decir: “¡Uff, mira nomás esas bujías tan limpias y secas!” o “¡Qué grandote tiene el filtro de aceite!”. O lo que sea que digan sobre las piezas mecánicas. Aquello parecía una escena de Rápidos y Furiosos, con la sutil diferencia de que no había voluptuosas mujeres semidesnudas caminando alrededor, ni hombres musculosos con cadenas de oro y pistolas ocultas en sus pantalones.
Cuando volví a la grada, caminé hasta el fondo, donde estaba más vacío, para no tener ningún vecino de asiento. Disfruto más en soledad los eventos deportivos, alejado del público agreste generalmente altanero y pretencioso. Elegí un asiento de la primera banca, muy cerca de la pista, frente a los últimos pits y la meta, donde el aire llegaba cargado de hule y combustible quemado.
Ver esta publicación en Instagram
7 minutos para reparar un auto
Decidí investigar un poco más sobre la carrera. Según la página oficial, era la última del año, en la que se coronarían los campeones de las dos divisiones. Correrían 33 coches en total; 19 de la primera división, y 14 de la segunda. Los pilotos tenían que dar un total de 120 vueltas a la pista. En caso de algún accidente, debían reducir su velocidad y seguir al auto de seguridad. Los mecánicos tenían 7 minutos para reparar el auto sin utilizar herramientas especializadas. Si no lo lograban, el piloto debía abandonar la competencia. Por último, leí en las noticias que el favorito del día era un piloto chilango, con el coche número 7 en color naranja y blanco, al igual que un piloto potosino, con el coche número 55 en color azul marino.
Minutos antes de que empezara la carrera, la voz del sonido local empezó con la cuenta regresiva: “¡Pilotos!, a sus puestos que estamos por arrancar… 10, 9, 8, 7…”. Al terminar el conteo, los diligentes jueces —todos con overol azul y casco blanco como policía de tránsito— hicieron sonar sus silbatos para arrear como vacas a la gente que sobraba en el asfalto, entre miembros de los equipos, mecánicos y uno que otro pendenciero financiado por los patrocinadores. Los pilotos se metieron a sus coches por la ventana; no tienen puertas para evitar que salgan volando en caso de un accidente. Arrancaron las máquinas y sonaron los primeros rugidos de los motores. Para entonces, el público llevaba una ligera ventaja: “No veo dónde está el 7, cabrón —gritó un espectador a mi espalda—. Ciego y pedo, veo menos”.
La pasión del automovilismo
Los coches dieron varias vueltas de calentamiento. Algunos pilotos aprovecharon para presumir su pericia al volante y la potencia de sus motores, zigzagueando frente a la meta y acelerando en seco frente a la grada. En la tercera vuelta, la carambola se alineó en dos filas, un coche detrás del otro, con apenas centímetros de separación. Uno de los jueces, parado sobre la línea de meta, ondeó una bandera verde que significaba: ¡Písenle cabrones!
El estruendo ascendente y coordinado de los motores me provocó sensaciones por demás peculiares. Salivé como si no llevara varias cervezas encima, mi piel se erizó, el corazón me latió deprisa, y mis tripas se me agitaron como si tuviera dentro una percha de mariposas monarcas. No podría explicarle a ciencia cierta mi estruendo, físico y mental, pero estoy seguro que durante esos segundos sentí la verdadera pasión por el automovilismo.
Ojalá no sea el radiador
El inicio de la carrera estuvo por demás accidentado. Apenas en la segunda vuelta, uno de los participantes se derrapó en la última curva e impactó un muro de seguridad. Se llevó de corbata a otros dos. “Ojalá no sea el radiador, porque ya valió madre”, dijo un conocedor cerca de mi lugar. Tres vueltas más y ocurrió de nuevo un accidente. Esta vez, un coche se estampó contra una de las vallas laterales al intentar tomar una curva cerrada. La tribuna imploraba que no ocurrieran más incidentes, estaban ávidos por la velocidad y adrenalina.
Para la vuelta número quince, las ventajas empezaron a ser claras. El número 2 había tomado la delantera, seguido muy de cerca por el número 55 y después el 57. Estos tres tenían una diferencia notoria con el resto del grupo. Era muy difícil seguir el rastro de los demás competidores en la mezcolanza de autos, números y colores que volaban sobre la pista. Así que me enfoqué únicamente en los punteros. Y en el supuesto favorito, el número 7, de cuya participación no puedo decir ni fu ni fa.
En la vuelta cuarenta, pensé en apostar mil pesos al número 2. El momio era suficientemente bueno para ganar una lana y rellenar otra vez mi tanque etílico. Me pareció que tenía una ventaja amplísima sobre el segundo lugar, hasta que, vueltas más tarde, medí bien esa distancia. En tragos de cerveza, llevaba ventaja de uno bueno, prolongado y sólido; en segundos, aproximadamente siete. Para los más de 200 kilómetros por hora a los que manejaban, esa ventaja no era nada. Tardaría más en bajar al baño, que el segundo lugar en tomar la delantera.
A los pits
La carrera entró en un momento manso en las siguientes veinte vueltas. Los pilotos parecían cómodos con sus posiciones. Después comprendí que era parte de la estrategia. Al terminar la vuelta sesenta, todos entraron obligatoriamente a los pits. Los equipos tuvieron cinco minutos para revisar y ajustar el coche, limpiar los mosquitos del parabrisas, y darle ánimos al conductor. Esos minutos son los más cruciales para los jueces, porque deben cerciorarse de que los equipos no hagan trampas, ya sea que le metan aditivos al motor o tuneen alguna pieza. Así que cada coche tenía a su lado un juez, supervisando como águila cada movimiento. La tribuna aprovechó este tiempo para recargar sus vasos de cerveza y vaciar sus entrañas en los mingitorios.
De nuevo, los coches salieron a la pista y se formaron en doble fila, aunque esta vez me pareció que la distancia entre cada coche era mucho menor, casi de un pelo. En cuanto el juez ondeó la bandera de salida, volvieron a rugir los motores, y secreté más testosterona. Las mariposas seguían en mis tripas, y dieron su último aleteo en las siguientes vueltas, mientras los tres punteros se peleaban el primer lugar. Juntos, espejo con espejo, encararon un par de vueltas como acróbatas, rozando las carrocerías sin miedo a accidentarse, e incluso chocando las partes traseras. En las rectas, aceleraron hasta los 300 kilómetros por hora, sin ceder un solo centímetro. Hasta que en una curva, el número 55 tomó la delantera y no la soltó jamás. El número 2 no pudo aguantar el ritmo, y quedó condenado irónicamente al segundo lugar. Para la vuelta cien, los lugares del podio ya estaban definidos. Las últimas veinte vueltas fueron un mero trámite.
La cruda del motor
No me quedé mucho tiempo más cuando terminó la carrera. Desde mi lugar solo veía la parte trasera del podio, y entre tantas personas allí reunidas, era muy difícil distinguir a los premiados. Le di el último trago a mi cerveza, bajé las escaleras de aluminio, y crucé la explanada hacia la salida. Esquivé un par de borrachos que se perdieron en las curvas del alcohol. Y antes de salir, le escribí a Mazariegos para agradecerle por los boletos: “Muchas gracias, señor juez. Vaya que sentí cosas con este deporte”, se leía en mi mensaje.
Durante mi regreso a casa, de nuevo en el Metro, drenado de testosterona, llegué a la conclusión de que hay una mística inexplicable en el acto de acelerar a fondo y hacer rugir un motor. Pude entender el placer que sintió Daniel Craig arriba del clásico y elegante Aston Martin DB5 mientras derrapaba las llantas traseras para huir por las pintorescas calles de Italia. La adrenalina que le provocó a Vin Diesel el estruendo durante las carreras clandestinas en Río de Janeiro, Los Ángeles y Tokio. Bueno, incluso tuve pensamientos del tipo pretencioso: “Si yo manejara ese coche en playera entallada, las mujeres caerían ante mí”.
Al día siguiente, sentía que algo me faltaba. Fui a la tienda para comprar unas cervezas, pero al tercer trago me di cuenta que no era eso. Prendí la televisión para ver algún deporte, incluso puse la repetición de la carrera para intentar recrear lo que había sentido, pero no logré nada. Tampoco funcionaron las películas de carreras. En un acto desesperado, fui al cuarto de lavado, saqué la aspiradora y revolucioné su motor: la prendí y apagué un par de veces, y cuando estaba caliente, la puse a trabajar a su máxima potencia. No funcionó. Nada de sudor, salivación ni aleteo en la panza. Únicamente me sentí humillado, pues mi esposa bajó para ver lo que estaba sucediendo, y me encontró en la sala manoseando un electrodoméstico.