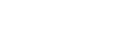Longyearbyen, regalos indelebles

Lo importante al llegar al poblado de Longyearbyen es no dejarse llevar por la imagen de desolación propia del lugar. Por favor, no hay que olvidar que la gente que habita este tipo de sitios con este tipo de temperaturas, por lo general se encuentra siempre indoors, así que si ves calles desoladas y escuchas cómo el viento sopla por entre las casas y los escasos edificios, no te preocupes, este lugar tiene vida, aunque no lo parezca.
¿Por qué digo todo eso? Pues porque, justamente, fui yo la primera en pensar que me encontraba en un sitio “abandonado de la mano de Dios”, como coloquialmente se suele decir. Mientras caminaba por sus gélidas calles, leía un panfleto que me habían dado en el barco. Tal parece que la ciudad había sido fundada en 1906 por un tal John Munroe Longyer –de ahí el nombre del lugar– uno de los dueños de la Compañía Ártica de Carbón de Boston.
El frío y la poca acción en las calles me llevó a buscar un refugio donde guarecerme. Mientras doblaba una esquina un hombre alto y rubio, de mejillas sonrojadas, salía de un establecimiento del cual se alcanzaban a escuchar risas. Dirigí mis pasos hacia allí y cuando entré me encontré con un acogedor restaurante/bar/cafetería atiborrado de personas, la mayoría, noruegos, por lo que pude escuchar. Me senté en una mesa que se encontraba un poco arrinconada y esperé a que vinieran a pedirme la orden. Una mujer enorme se me acercó sonriente y me habló en noruego; al ver mi cara de perplejidad, me habló en un inglés un tanto brusco, pero entendible. Pedí una cerveza en lo que le echaba un ojo al menú.
En esta parte del mundo es muy común comer salmón, de hecho, es ahí donde comí el mejor salmón de mi vida –bueno, ahí y en Chile–, pero también es muy normal comer ballena y foca. De hecho, parecía que se trataba de la especialidad del lugar, sin embargo, y aun cuando siempre pruebo los platillos típicos de cada lugar que visito, no pude pedir ni foca ni ballena… Mi alma Greenpeace me lo impidió. Lo siento. Bueno, me lo impidió y a la vez me protegió pues, por una cerveza y una baguette de salmón pagué la estratosférica cantidad de ¡800 pesos mexicanos! Así es, Longyearbyen es muuuuy caro, como prácticamente todo Noruega.
En fin, pagué mi cuantiosa cuenta y traté de no amargarme el día pensando en lo que había gastado, después de todo no es como que tuviera mucha opción. Caminé un poco más por el poblado hasta llegar a uno de sus extremos. Ahí, una vista espectacular del cielo polar, la nieve y las montañas me recordó que hay cosas que no se pueden comprar con dinero y que deleitan como pocas y se quedan grabadas en la mente para siempre. Con ese regalo, me fui de este gélido pero interesante poblado.
[jwplayer mediaid=”19124″]
[jwplayer mediaid=”19125″]