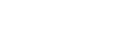Faye Dunaway, al borde

¿Le has declarado tu amor a una mujer aun siendo casado? Nicolás Alvarado, que con esta columna se estrena en nuestras páginas, estuvo a punto. Pero la aludida lo frenó en seco. ¿El motivo? La actriz favorita de nuestro colaborador.
Por: Nicolás Alvarado
Si de algo sirve –y lo sabes hace mucho– a mí me resultas absolutamente seductora. Y si no fuera yo un hombre casado y enamorado…
Me miró con conmovida ternura y errado escepticismo. Desde luego no intentaba yo el ligue –lo de casado y enamorado me lo tomo muy a pecho, lo que acaso lleve al lector a pensar que tiene en sus manos la revista equivocada– pero mis palabras eran absolutamente sinceras. Cuando la conocí, como novia de un amigo mío, se me figuró una suerte de sueño húmedo hecho realidad –ella llevaba ya unos años cantando rock sarcástico vestida como Lolita y peinada como la Lulú de Louise Brooks; sólo por ella había yo devenido adicto a TeleHit–, vedado y por tanto mucho más poderosamente evocador. Una década después, cuando el amigo en cuestión se convirtió en su marido y después su ex marido, el sortilegio que ejercía sobre mí seguía intacto, no tanto como para abjurar de la lealtad a la hechicera pelirroja que sigue fascinándome, pero sí lo bastante para proclamarlo ante mi amiga en un momento de su vida en que era mi deber recordarle su atractivo, mi certeza de que tendría una nueva pareja.
La consiguió, claro –el ganón fue un español encantador y devoto–, pero para ello hubo de aguardar todavía unos meses. Antes, sin embargo –en esa misma conversación–, lanzó un dardo que pretendía dirigido hacia sí misma pero que a poco se reveló lanzado con toda precisión al centro de mi neurosis:
—Gracias, Nico, pero tú no eres representativo: a ti te gusta Faye Dunaway…
Cierto, a mí me gusta Faye Dunaway, lo que me adscribe en automático a una categoría algo marginal de hombre: aquél que en una mujer no busca dulzura y sumisión, paz y alegría, sino un reto intelectual pero sobre todo emocional, que se fascina en apostarse a las faldas de un volcán a punto de ebullición que sin embargo no presagia espasmos de lubricidad sino arrebatos de histeria. (Escribo la palabra “histeria” y pienso que si Sigmund Freud hubiera conocido a Miss Dunaway habría corroborado que su pregunta “¿Qué quiere una mujer?” carece, en efecto, de respuesta.)
“Es mi hija. Es mi hermana. Es mi hija. Mi hermana. Mi hija”. Jack Nicholson quiere conocer la verdadera identidad de esa adolescente que tan cercana es a la imperiosa beldad que apareció un día en su agencia detectivesca, y habrá de arrancársela a punta de cachetadas. “¡Es mi hija y mi hermana!” prorrumpe finalmente la interrogada, y con esa frase revela no sólo el abuso sexual paterno del que fue víctima sino el origen de ese negro en el verde de sus ojos, oscuridad endémica que la lleva a erigirse en femme fatale paradigmática, a lanzar epigramas del tipo “Yo nunca me pongo ruda con la gente; eso lo hace mi abogado”.
Eso es en la Chinatown en la que Roman Polanski la presenta como hija espiritual (bastarda, claro) de la Mary Astor de El halcón maltés de John Huston –y para mayor intertextualidad es el propio Huston quien encarna en la cinta a su padre depravado– pero vale para su filmografía toda: en el cine, Faye Dunaway es siempre la mujer hermosa pero peligrosísima que esconde un secreto terrible y potencialmente incendiario, cuya belleza mortífera se antoja siempre (¡y se antoja muchísimo, hay que decirlo!) al borde del quiebre. “Don’t fuck with me, fellas!”, lanza, envuelta en una nube de chinchilla renegrida (acaba de enviudar), cuando la Mamita querida de Frank Perry la lleva a encarnar a una Joan Crawford enfrentada a las maquinaciones del consejo de administración de Pepsi. Y queda claro que, si alguien ha de cogerse a alguien, ese alguien será siempre ella, arriba y activa, en perfecto control de todo el placer pero también de todo el dolor (y, claro, siempre con la asesoría jurídica pertinente).
Así con un Warren Beatty al que inicia a la vida sexual (no queda claro si la impotencia que padece es sólo curada o también inducida por ella) y a una fértil carrera criminal en la Bonnie and Clyde de Arthur Penn. Así con ese William Holden al que emascula a punta de puntos de rating en esa Network de Sidney Lumet que la erige en Satán en satín, productora en jefe del show televisivo del infierno. Y así en la primera versión de El caso Thomas Crown –la buena, con Steve McQueen, dirigida por Norman Jewison– cuando ni siquiera el falso traje de marinerita que luce –¡con medias caladas!– nos hace imaginarla siquiera por un momento ingenua.
Faye Dunaway está, pues, siempre a punto de estallar. En la pantalla. En su propio, impropio cuerpo. En mi cabeza.