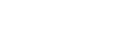Bogotá 39: el juego y la literatura

1. Bogotá, Colombia, agosto de 2007. A instancias del Hay Festival, treinta y nueve escritores latinoamericanos menores de treinta y nueve años se reúnen en la capital colombiana (a la sazón Capital Mundial del Libro) para estrechar lazos literarios y de identidad. Son, por decirlo de alguna manera, la crema de la literatura «joven» en América Latina, «el futuro de la literatura hispanoamericana», como los define el jurado (integrado por Piedad Bonett, Héctor Abad Faciolince y Óscar Collazos, y respaldado a su vez por más de dos mil críticos, editores y lectores de todo el continente) que previamente los seleccionó. Pluralidad, juventud y méritos abreviados en un puñado de estadísticas: 17 países, 39 autores, treinta y tantos años, tres idiomas –español, portugués e inglés. Y, como telón de fondo, la voluntad de convocar al diálogo, de poner frente a frente a escritores afamados y a otros cuya popularidad no rebasa sus propias fronteras.
2. Agosto de 2012, cinco años después. La Universidad Veracruzana, editorial Almadía y el Hay Festival vuelven a reunir a las 39 luminarias (con excepción de Ena Lucía Portela, a quien no pudieron localizar) en un libro que de inmediato acapara la atención: sus colores, la pulcritud de su diseño y la calidad de sus tintas y papeles no son comunes en ninguna librería –la belleza no es algo que hoy importe mucho a la industria editorial.
Pero, ¿para qué reunir de nuevo a aquellos que en 2007 marcaban el rumbo de las letras hispanoamericanas, y que hoy han rebasado ya el umbral de la juventud literaria –es decir, los treinta y tantos años? Los editores del libro ofrecen algunas respuestas, pero convendría recelar de ellas. De acuerdo con Rodolfo Mendoza, en entrevista para el Clarín de Chile, el propósito de Bogotá 39 es celebrar el quinto aniversario del encuentro en Colombia y, a un lustro de distancia, pasar revista a la evolución de la obra de sus comensales. El mismo Mendoza y Cristina Fuentes escriben, en la presentación del libro, que Bogotá 39 quiere arrojar luz sobre una pregunta fundamental –«¿Quiénes somos los latinoamericanos?»– a través de 39 autorretratos escritos donde los autores se definirán a sí mismos y, al mismo tiempo, y de cierto modo, «también a nosotros, los lectores». La titánica faena, puntualizan, estará precedida por una charla con Mario Vargas Llosa y guiada por las impecables fotografías de Daniel Mordzinski, retratos de los 39 convocados.
Si abogo por el ejercicio de la suspicacia no es sólo por la notoria vaguedad de los motivos editoriales, sino porque, en realidad, salvo por el texto de Carlos Wynter Melo, en Bogotá 39 no se alude en absoluto al ser latinoamericano; tampoco hay –ni podría haber– un recuento de la obra de los 39, y las fotografías de Mordzinski son, de principio a fin, mucho más que un hilo conductor.

3. Abrimos el libro, lo hojeamos, y de inmediato notamos que, esparcidas aquí y allá, hay en sus páginas pequeñas autobiografías escritas «prematuramente» –los más «veteranos» de sus artífices nacieron en 1968. Entonces nos sentimos tentados a creer que Bogotá 39 es una iniciativa similar a la de Rafael Giménez Siles y Emmanuel Carballo, quienes en los sesenta del siglo pasado pidieron a Sergio Pitol, Salvador Elizondo, Vicente Leñero, Carlos Monsiváis y José Agustín (todos «jóvenes promesas»), entre otros, que escribieran sus autobiografías precoces. Que, en fin, el libro es heredero y noble continuador de una osada tradición latinoamericana, la de tomarle el pulso a la literatura joven e ir perfilando quiénes serán las grandes plumas del futuro –Bogotá 39 contaría entonces con un antecedente inmediato: el número 129 de Letras Libres (septiembre de 2009), donde se invitó a seis escritores treintañeros a escribir su autobiografía precoz.
Pero una inferencia de este tipo se desmoronaría muy pronto, pues aunque el parentesco de Bogotá 39 con esta tradición salta a la vista, es más bien lejano. Nuestro libro, por el contrario, labra su propio camino, y su esencia está cifrada en la sencillez de su subtítulo: Retratos y autorretratos.
4. Digamos, para al fin sintonizar la frecuencia de este libro, que Bogotá 39 es una partida de naipes a tres bandas: Daniel Mordzinski en un extremo, Alejandro Magallanes –diseñador gráfico– en el otro, y el grupo de los 38 (recordemos que de Ena Lucía Portela no hay autorretrato) en el centro. Cada uno de los jugadores afila su estrategia y prepara sus mejores cartas. El primero en arrojar los naipes es Daniel Mordzinski: 39 (40, si contamos el de Vargas Llosa) retratos admirables, fotografías que hacen gala de un soberbio manejo de la luz, el color y el «concepto» –pues cada uno de los retratos dice algo del personaje en cuestión. Un auténtico desafío a los escritores: he aquí una imagen de ti, un retrato que amenaza con usurpar el lugar de tus libros y ficciones en la memoria del lector. Sí, es verdad que a menudo los escritores se regodean en las mieles de la fama, que paladean como pocos las luces de los reflectores y el destello de las cámaras, pero es más cierto aún que su reticencia –e incluso hostilidad– hacia cualquier intento de definirse o de definirlos, de fijarlos en unas cuantas palabras o en una sola imagen, es infranqueable. Y las fotografías de Mordzinski son, hasta cierto punto, conatos de fijación. Hay que impedir a toda costa que la acción llegue a su término.
Creadores de ficciones, elusivos por naturaleza, los escritores, no obstante, aceptan el reto –el de contrarrestar las fotos de Mordzinski y escribir un autorretrato a partir de su retrato sin cometer el craso error de compendiarse en pocos renglones. Y lo hacen conscientes de que el juego, lejos de poner en riesgo su fama de prestidigitadores, les brinda una oportunidad inmejorable de lucir sus técnicas y estilo –y hasta su palmarés. Vienen, acto seguido, sus naipes: 38 piezas literarias, breves pero afinados textos (a veces autobiografías, a veces autorretratos, a veces ni lo uno ni lo otro) que no rivalizan sino que se toman de la mano con las fotografías de Mordzinski.
Por último, Alejandro Magallanes muestra el juego más versátil de todos: toma los títulos de cada uno de los textos y los convierte en prendas individuales de diseño en los que vierte, contrasta o complementa los colores de las fotos de Mordzinski, y traduce (al lenguaje de la tipografía) el quid de los autorretratos.
Juego es, precisamente, la palabra que mejor expresa a Bogotá 39. No una colección de agudezas sobre el ser latinoamericano, tampoco un muestrario erudito de lo más granado de la literatura hispanoamericana ni un disimulado manifiesto generacional. No hay en Bogotá 39 nada que recuerde la pesada solemnidad con que escritores y editores latinoamericanos se han tomado durante décadas el quehacer literario –por fortuna. Una foto de Mordzinski, el título de su correspondiente réplica escrita y luego el autorretrato. Tan sencillo –y tan ameno– como eso.


5. Quitando un par de textos que, a mi parecer, desentonan (los de Alejandro Zambra y Antonio García Ángel), la mayoría de las piezas reunidas en Bogotá 39 se distinguen por lo depurado de su estilo. Hay, incluso, algunas teselas de enorme valor poético y narrativo. Desde luego que otros autores podrían (y, quizá, tendrían) que haber estado en el libro, pero la lista de invitados difícilmente podría defraudar a alguien: entre otros, Adriana Lisboa, Álvaro Enrigue, Andrés Neuman, Eduardo Halfon, Guadalupe Nettel, Iván Thays, Juan Gabriel Vázquez, Jorge Volpi y Wendy Guerra.
El mayor atractivo literario del libro es, por supuesto, la posibilidad de descubrir –y degustar– la forma en que 38 escritores responden a un mismo estímulo fotográfico. Los hay quienes, previsiblemente, denuncian los artilugios de la fotografía y advierten al lector que ellos, los autores –seres proteicos, evanescentes– no son ni pueden ser los retratados ni los autorretratados (Volpi, Antonio Ungar). Otros optan por pisar el área de Mordzinski y describir su retrato, ya para alumbrar una simbiosis entre imagen y texto, ya para poner en entredicho la veracidad de la foto –o ambas cosas (Neuman, Leonardo Valencia). Unos más dejan de lado la pose de incognoscibles y revisitan, como sólo un escritor sabría hacerlo, los sucesos que han marcado las múltiples facetas de sus vidas –pues un escritor no es sólo un escritor (Claudia Amengual, Karla Suárez). Quienes asumen el reto, pero a su modo, se detienen en un momento o circunstancia indeleble de su existencia y lo retratan a la manera de un destello –de luz o de sombra– que abrió su alma a la literatura (Gabriela Alemán, Junot Díaz, Pablo Casacuberta). No faltan quienes ironizan sobre sí mismos o sobre las posibilidades del autorretrato escrito con textos que rezuman un ingenioso sentido del humor (Pedro Mairal, Santiago Rocangliolo, Slavko Zupcic) ni los temerarios que, como Wendy Guerra, se arriesgan con un desnudo y lo cubren con un poema que es simultáneamente resonancia del retrato y reflexión sobre el cuerpo y la libertad.
Frente a esta variedad y riqueza literarias, y comparada con la partida que le sirve como plataforma, la charla inicial con Mario Vargas Llosa parecería estar fuera de lugar: si no hay ninguna clase de controversia sobre el ser latinoamericano ni reflexiones acerca de la literatura joven en el continente, ¿para qué incluir una entrevista donde un premio Nobel discurre sobre los rasgos que distinguen a las nuevas generaciones de escritores latinoamericanos y las diferencian de su propia generación, la del boom? ¿Se trata de un preámbulo, de una especie de marco interpretativo (o introductorio) que oriente al lector en lo que, de cualquier manera, es esencialmente un juego? Aquí habría que leer entre líneas y ver más allá de las apariencias.
Vargas Llosa esboza una tesis interesante: en el pasado, en tiempos de la generación del boom, había (o se creía que había) una identidad literaria común en América Latina; los escritores, en general, compartían ciertas preocupaciones temáticas y estéticas que permitían hablar de ellos como conjunto. Hoy, dice Vargas Llosa, eso ya no es posible. Los influjos, las técnicas, los estilos y los temas de las nuevas generaciones son tantos y tan variados que cualquier noción de identidad se diluye de inmediato –lo cual, dicho sea de paso, no es en absoluto negativo. Para Vargas Llosa, esta pluralidad tiene mucho de la audacia y el espíritu innovador de Roberto Bolaño, pero es ante todo un reflejo de las sociedades latinoamericanas contemporáneas, cada vez más diversas y heterogéneas.
Apenas hace falta decir que en Bogotá 39 no hay manera de corroborar la veracidad de estas observaciones. El propósito del libro es enteramente distinto. Pero precisamente por eso la inclusión de la entrevista con Vargas Llosa es un acierto. Sus palabras, más que un proemio, son un guiño: invitan al lector a interrogarse sobre la literatura joven en América Latina (sólo con muchas lecturas podría constatarse, o rebatirse, lo que dice el peruano), dejan sobre los 39 un necesario signo de interrogación que nos induce a preguntarnos de qué está hecha esta generación de escritores, cuál es su potencial, quiénes son realmente sus mejores exponentes.
6. Bogotá 39 es, quizá, un libro diferente al que planearon sus editores, pero en todo caso un libro único, y no sólo por el intercambio fotográfico, literario y tipográfico que alberga, sino porque amalgama lo que ningún otro en la actualidad: una concepción lúdica del convivio cultural, un fotógrafo y un diseñador gráfico excepcionales, 38 escritores de calidad irrebatible y un esmero entrañable en la confección de todos los detalles –tapas, cubierta, tintas, colores, papeles. Tan lúdico es este volumen que los editores aprovecharon hasta el último de los espacios para prolongar el juego. Allí, en el colofón, confiesan haberse encomendado a los dioses «para que este libro […] lograra dar muestra de su pasión por los libros», por lo que, «De no haber cumplido con su cometido, que la patria se los reclame».
¿Quién podría impugnar un volumen que es, por sí mismo, un objeto valioso, un recordatorio de que los libros pueden ser no únicamente transmisores de cultura sino también piezas de arte? ¿Algún reparo sustantivo para quienes lograron empatar la belleza del diseño editorial con la calidad de los contenidos fotográficos y literarios en una época en la que hasta los lectores más empedernidos comienzan a sospechar que el libro es un artefacto obsoleto y fácilmente reemplazable?
Daniel Mordzinski (comp.), Bogotá 39. Retratos y autorretratos, edición de Cristina Fuentes Larroche, Rodolfo Mendoza y Guillermo Quijas, México, Almadía: Universidad Veracruzana: Hay Festival, 2012, 180 pp.
En el marco de la edición número 34 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el viernes 22 a las 19 hrs. en el Auditorio Sotero Prieto se dará la presentación de este libro con Mariana H. como moderadora y la presencia de los editores Cristina Fuentes y Rodolfo Mendoza. Invita editorial Almadía.
Texto cortesía de Cuadrivio
www.cuadrivio.net