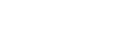El haiku hispanoamericano

Hay muchos que escriben versos,
pero pocos que se atienen a las reglas del corazón.
Basho
El haiku, nacido en el Japón del siglo XVIII, se escribe hoy en día en muchas lenguas. Desde que llegó a Occidente a principios del siglo XX, con José Juan Tablada, hasta ahora, el haiku hispanoamericano ha recorrido los más diversos temas y estilos en sus versos, alejándose, como es natural y para su enriquecimiento, de los orígenes nipones. Hay haikus preciosistas como los de Tablada, intelectuales como los de Borges, religiosos como los de Ponce, costumbristas como los de Romero, profundos, como los de Lozano (semejantes a los haikus zen), posmodernos como los de Benedetti, y, no en poca cantidad, también haikus que podríamos considerar banales.
Veamos una pequeñísima muestra que nos permita ilustrar esta diversidad.
Una teja rota en el techo
y aparecen
cien estrellas.
Humberto Senegal
En este haiku colombiano está presente la emoción de la sorpresa, a través de lo que se conoce como principio de comparación interna: un techo de teja roto es signo de pobreza, pero ver las estrellas es una experiencia enriquecedora que no muchos pueden tener, ya sea porque son opacadas por la luz y el esmog urbanos o porque, independientemente de eso, no se suele mirar el cielo. No es sólo la sorpresa una característica de este haiku, sino que constituye una iluminación.
Jorge Luis Borges, quien se interesó mucho en el budismo, entre otros temas, publica en El oro de los tigres (1972):
“Un poeta menor”
La meta es el olvido.
Yo he llegado antes.
La fama y la gloria literaria, con las que se coronó Borges, no impedirán que sea olvidado algún día o de alguna manera (el texto está en primera persona paradójicamente). En ese sentido, será como el poeta menor o como el hombre común que no se molesta en escribir. El poeta menor parece presumir haber llegado antes a la meta del olvido. En las competencias que la sociedad organiza (entre ellas la del prestigio literario) podrá haber llegado al último, pero en ésta, más contundente que ninguna otra, llegó antes. No se aferró por tanto tiempo a la ilusión de la gloria. El budismo puede iluminar este texto. El poeta menor entró menos profundamente a la vertiginosa rueda del karma.

El siguiente es uno de los más conocidos del pionero José Juan Tablada:
“Peces voladores”
Al golpe del oro solar
estalla en astillas el vidrio del mar.
Tiene el preciosismo característico del poeta: es muy sonoro y también visual, y tiene rima y título, recursos no propios de los haikus japoneses. Es, de hecho, el título lo que nos permite entender el referente. No es casual que su preciosismo, incluida la rima y el título, resulte ajeno al haiku japonés. Y es que, aunque Tablada viajó por Japón, muchos de sus haikus muestran un virtuosismo poético que precisamente el haiku clásico (como género fundado por poetas budistas zen) evitaba a toda costa por considerarlo superficial, ilusorio y egocéntrico. Este juicio, a veces certero, puede ser en ocasiones apresurado: ¿es realmente banal o, mejor aún, si fuera banal es por eso menos iluminador a su manera? ¿La iluminación depende más del texto que del sujeto y de cómo lea?
Leamos este exquisito poema de Tablada que dialoga con “Las conchas” de Paul Verlaine:
“Coquillage”
La ola femenina me mostró,
carnal, en la mitad de su blancura,
la concha que a Verlaine turbó…
En el otro extremo del virtuosismo, pero tocándolo, como lo hacen los extremos, leemos:
Frida: a pesar
de tantos homenajes
sigues siendo fea
De un humor que justifica la frivolidad con la brevedad y que no corresponde del todo al subtítulo del libro al que pertenece, Agudezas en verso (aunque la irreverencia siempre se agradece). También hay que decir que Carlos López Moctezuma tiene muchos haikus que no sólo son ingeniosos, sino también brillantes:
Me tomé en
serio y me ganó
la risa
Manifestación de filosofía epicúrea que evita las caras largas, parecido a cuando los niños juegan a estar serios y no hacen más que soltar carcajadas. El yo se percibe como una ilusión, como una máscara graciosa. Este haiku recuerda a uno de Issa (haijin de la irreverencia y los animales), donde se ríe de una estatua de Buda, terminando con la solemnidad. Como El libro del samurái, del temprano siglo XVIII, nos dice que los asuntos pequeños deben ser tratados atentamente y los asuntos graves con calma, «hay pocos problemas realmente importantes, solamente se presentan dos o tres en toda una existencia».
No debemos caer en el supuesto de que si leemos un haiku soso, todos los del mismo autor lo serán. Lo mismo aplica para un haiku que nos agrade. Buson y Shiki dijeron del gran Basho, a quien estimaban mucho, que no todo lo que escribió fue notable. Y el mismo maestro fue aún más duro consigo mismo: dijo que si pudiera hacer diez tercetos memorables estaría más que complacido. Sobre el valor de un artista nunca estará dicha la última palabra, aunque la industria editorial y en muchas ocasiones la academia y el mismo gremio literario aseveren lo contrario, adorando y condenando al por mayor. Lo que cuenta es la experiencia del lector.

Si bien es cierto que puede ser huero un mamotreto y que la ventaja de leer un haiku, una greguería o una minificción así es que al menos no nos quitan mucho tiempo, eso propicia que se escriban frioleras breves que contribuyan a reforzar la noción de que los textos cortos son insignificantes, están escritos sin dedicación a la creación y que no se toman la molestia de desarrollar las ideas. Pero, claro, como el autor dice que es un haiku, nadie sabe en realidad qué es eso, y además es exótico… debe ser promovido. Un texto corto puede ser resultado de una larga labor de escultura del lenguaje, y del pensamiento, que se ha esmerado en suprimir todo lo secundario y dejar sólo lo esencial. O puede no serlo. No busco defender una moral del trabajo aplicada al arte, de forma que todo lo que no sea producto de arduo trabajo o virtuosismo sea descalificado; tan solo creo que convendría ver el arte, como todo, de manera más crítica.
Es perfectamente comprensible que en una sociedad banal y de consumo, como la que impera en el mundo, la literatura que más se consuma sea también banal. Decir esto rompe la imagen romántica del escritor y el lector como personas que, por el simple hecho de dedicar parte de su vida a la literatura y el arte, no pueden ser banales. Si somos un poco críticos con esta imagen, podremos percatarnos de que por desgracia una cosa no niega la otra. El esnobismo es muy frecuente. El arte es utilizado como una forma de detentar poder y como una mercancía.
A pesar de ello, hemos podido ver ejemplos en el haiku hispanoamericano y en la misma vida cotidiana de que aún existe la sinceridad, como lo muestra este haiku de un estudiante común de bachillerato, y con el que termino este ensayo:
Con sus orejas mojadas
el burro siente la lluvia.
Fernando Velázquez
Texto cortesía de Cudrivio
www.cuadrivio.net
__________________________
Abraham Sánchez Guevara estudió la maestría en Letras latinoamericanas en la UNAM. Ha ejercido la docencia en Literatura a nivel medio superior y superior, en el IEMS, la ENAH y la UNAM. Ha publicado ensayos de literatura, música y sociedad, cuentos en dos antologías (Terminemos el cuento III, Alfaguara, 2001, y Tentación de decir, UNAM, 2004) y en un libro propio (Sesión apocalíptica, Samsara, 2010). Tiene un proyecto de heavy metal.