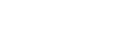“Eternamente Xava”: un concierto para recordar a la voz de Coda

El próximo 25 de septiembre de 2025, a las 20:00 hrs, se llevará a cabo un emotivo concierto-homenaje titulado “Eternamente Xava”, en La Maraka (Mitla #410, Colonia Narvarte), como un tributo a la voz de Coda.
Este tributo se realiza en honor a Xava Drago (Salvador Aguilar Hurtado), emblemático vocalista de Coda, quien falleció la semana pasada. La noticia de su muerte conmocionó al mundo del rock mexicano. A pesar de todo, Xava continuó demostrando coraje, amor por la música y profunda gratitud hasta sus últimos momentos: “Mis doctores ya no pueden hacer nada… solo me queda agradecer de corazón…”, dijo.
View this post on InstagramEste video te puede interesar
Una reflexión personal sobre Xava, la voz de Coda
Siempre he sido un desastre para las fechas. No recuerdo cumpleaños, ni aniversarios, ni cuándo fregados tenía que hacer tal trámite en la oficina o las fechas límite para pagar recibos de algo para evitar cargos. Me pierdo en lo básico: nombres, rostros, esas cosas que la gente normal archiva con cuidado.
Pero mi memoria funciona como una rara rocola defectuosa: me acuerdo de fechas o estadísticas de ciertos Super Bowls, del campeonato de los Pumas en el 91, de cuántos goles metió Cristiano en el Madrid, de la primera vez que escuché el Nevermind y de la fecha exacta en que Kurt Cobain decidió volarse la cabeza, o que se la volaran. Mi archivo mental está lleno de “basura” de la llamada cultura pop y huecos emocionales.
Regresa The Adicts a México al Foro Velódromo
A principios de los noventa mi obsesión no era la música, sino la lucha libre. Atlantis era mi dios. Compraba máscaras baratas en los mercados, muñecos piratas, capas improvisadas para salir al ring que era mi cama individual. Yo juraba que iba a ser luchador fiel a la Arena México, nunca un traidor de Triple A. Ese era el plan: el ring, los golpes, la gloria.
Entre domingo y domingo, sin clavarme demasiado en la tele ni en sus infames programas de Raúl Velasco, Paco Stanley y Verónica Castro, en uno de esos shows apareció algo distinto. Una banda con un tipo cantando una canción que no sonaba a la alegría de plástico de Chayanne ni a la cursilería sonriente de Mijares. Era otra cosa. Más brutal. Más verdadera. Era Xava Drago con Coda.
Yo no entendía nada del amor. No tenía novia, no sabía si alguna vez alguien me iba a pelar. Pero esa voz, esa manera de escupir la pérdida, me pareció demasiado real para ser playback. Y, yo infante, pensé: “cabrón, si amar duele así, mejor me quedo con la lucha libre”. Y no fue en el MTV ni gracias a parabólicas de ricos: fue Televisa, con sus programas basura y su maldito playback. Una canción que me hizo entender que la música (cuando es honesta) podía más que todas las sonrisas falsas del catálogo de Luis de LLano.
Me acuerdo de ver por primera vez el “Cuarto para las Doce” de Coda en un puesto de un tianguis cercano a mi casa. Esa portada me miró como si me estuviera esperando. “Aún” ya me tenía atrapado. Esa canción era un tatuaje emocional: quería novia solo para que me dejara, y así poder desgarrarme cantándola con un dolor auténtico. Masoquismo adolescente hecho soundtrack. El cassette completo nunca me atrapó igual que otros, pero “Aún” bastaba.
La escuchaba hasta el hartazgo, esperando que algún día me doliera de verdad. Con Fobia, con Héroes del Silencio, con Cuca pasaba diferente: esos sí me secuestraron, me violaron el cerebro y me dejaron sin escapatoria. Y luego llegó el “desencanto” de lo nacional. Nirvana, Pearl Jam, Radiohead, etc. Los gringos y británicos vinieron como bulldozers a arrasar con lo poco de latino que aún escuchaba. Beastie Boys, The Doors, Zeppelin, Metallica. La línea dura.
Para cuando mis sueños de luchador o futbolista se fueron al carajo, encontré otro ring: los bares de rock. Ahí entendí que “Aún” no era un capricho mío, que medio país se quería desgarrar la garganta con ella. Y que esas canciones vivían más en las manos de los grupos de covers que en las discografías polvosas.
De “pre adulto” todos los viernes después del trabajo eran mágicos. No mágicos como en los comerciales de cerveza donde todo brilla y las mujeres sonríen con dientes blancos de catálogo. No. Eran mágicos en ese sentido sucio, honesto y decadente en el que cuatro tipos mal pagados, con ojeras y corbatas flojas, podían sentir que el universo todavía tenía algo para ellos. Algo más que juntas estúpidas, supervisores de mierda y una vida que se desmoronaba entre pagos atrasados y relaciones rotas.
Casi siempre éramos los mismos cuatro. Los mismos que, sin preguntarnos demasiado, ya sabíamos a qué bar ir. El ritual era automático: dejar la oficina, caminar con la falsa euforia de que el fin de semana nos pertenecía, y llegar a ese lugar donde el mesero ya nos conocía por nombre o por deuda. Nos sentíamos cómodos ahí porque no teníamos que fingir nada. Nadie nos pedía que habláramos bajito ni que respetáramos “el ambiente familiar”. Ese lugar olía a cerveza rancia, a sudor seco, a cables de guitarra recalentados y a una juventud que nunca nos perteneció del todo.
La primera ronda siempre caía rápido. Cartones de cerveza apilados como ladrillos de fe. El segundo round era cuando ya empezábamos a pedir canciones. Éramos ese tipo de clientes: los que no iban solo a beber, sino a gritar su propio soundtrack. El bartender nos odiaba un poco por insistir con cambiar rolas o sugerir cosas que jamás iban a hacer, pero siempre había una mesera o encargado que terminaba cediendo. Las bandas sabían que, si tocaban lo que pedíamos, nos volvíamos una especie de espectáculo gratis: cuatro oficinistas haciendo headbanging como si se nos fuera la vida en ello.
Cada uno tenía sus favoritas. Yo, por ejemplo, encontraba mi orgasmo auditivo en “Toxicity” de System of a Down o cualquier cosa de Nirvana. Nada me hacía sacudir el cuello como ese maldito Cobain. Pero cuando quería morirme de tristeza, pedía “La Balada” de Cuca, y ahí todo se volvía un pozo oscuro del que nadie salía ileso. Otro de los amigos era más “romántico”, cualquier canción de Bunbury era buena y gritaba su nombre como si fuera una plegaria.
El tercero era un fanático de Metallica, como si creyera que James Hetfield pudiera salvarle el alma desde California. El cuarto, el más excéntrico, pedía “Vivo” de Fobia con una pasión casi ridícula, como si Leonardo de Lozanne le hubiera tatuado esa canción en las costillas.

Y aun así, con todo y nuestras diferencias, había una canción que nos unía. Una que no se negociaba. La pedíamos en cada salida, la exigíamos con la terquedad de un condenado que pide su última cena. “Aún” de Coda. Xava cantando como si estuviera desangrándose frente a un micrófono. El solo de Toño Ruiz cortando el aire como una navaja afilada.
Esa era nuestra comunión. Ese era el momento en que dejábamos de ser cuatro tipos rotos para convertirnos en un coro desentonado que gritaba nombres de exnovias, amantes imposibles y fantasmas que todavía nos respiraban en el oído. “¡Auuuun te amoooo, auuuuun te extraño!”, rugíamos con los ojos cerrados, la voz quebrada, los tragos alzados como si fueran antorchas. Y ahí, en esos minutos, había algo parecido a la redención. Como si la música pudiera resucitar a los muertos y limpiar la mugre del alma, aunque fuera solo por una canción.
La escena era grotesca y hermosa al mismo tiempo: cuatro hombres mal vestidos, sudando cerveza, haciendo guitarras de aire con la precisión de un niño torpe. Nadie hablaba. Nadie interrumpía. La única regla era cantar, gritar, desentonar hasta perder el aliento. Luego, un trago largo de cerveza para bajar la tristeza como si fuera ácido quemando el estómago.
Los años pasaron. Cada quien tomó un camino diferente. Algunos más dignos que otros. Yo terminé deambulando en festivales y venues de rock en la condesa e insurgentes con fines reporteriles, o visitando bares de alitas y costillas, de esos donde ponen pantallas gigantes con partidos de fútbol y camareras que sonríen por obligación. Ahí, de repente, como un maldito milagro, sonaba “Aún”. No en vivo, claro. Sino en esas listas musicales prearmadas que los dueños compran para ahorrarse problemas o que Spotify les “sugiere” reproducir. Y entonces me daba cuenta: esa canción había sobrevivido. Se había colado en el ADN colectivo del rock mexicano. No es poca cosa. El rock en español, sobre todo el mexicano, siempre fue cuestionado, ninguneado, acusado de ser una caricatura del anglosajón. Un género que no supo renovarse, que se repitió hasta desgastarse, que se llenó de egos y disputas baratas. Pero algunas canciones trascendieron esa podredumbre.
10 Años Rock en tu Idioma: Una noche histórica en el Auditorio Nacional
Y “Aún” fue una de ellas. No era la más virtuosa. No era la más internacional. No era la más coreada en festivales. Pero ahí estaba, como un sobreviviente tercamente aferrado a la memoria de miles de borrachos, de despechados, de solitarios. Yo pienso mucho en eso ahora. En cómo ciertas canciones te acompañan a lo largo de la vida. Como fantasmas que no piden permiso. Como tatuajes invisibles. Canciones que brillan en momentos claves: el primer beso, la primera borrachera, el primer desmadre en que lloras frente a tus amigos. Pienso en aquel amigo, el que se creía el “todas mías”, el que siempre se burlaba del amor, el que presumía que a él nadie lo podía romper. Una noche, con “Aún” sonando de fondo, se quebró. Lo vi, con mis propios ojos, admitir que amaba a alguien. Lo vi temblar, ponerse serio, sincero, vulnerable. Solo fueron unos minutos. Después volvió a su pose de cabrón impenetrable. Pero ese instante se quedó tatuado en mi memoria. Ningún Spotify te da eso. Ningún algoritmo sabe lo que significa mirar a tu amigo romperse con un “Aún te extrañoooo” en la garganta.
El tiempo hizo lo suyo. La vida nos arrastró como a colillas de cigarro en una alcantarilla. Algunos se casaron, otros se divorciaron, otros desaparecieron. La música también cambió. Hoy, lo que suena en las calles es otra cosa. Corridos tumbados, reguetón, pop y tributos reciclados. Todo suena igual, como si una máquina hubiera parido cien canciones con el mismo beat. Y, sin embargo, en algún bar perdido, “Aún” sigue sonando.
Como si se riera del olvido. Eso me hace pensar en la rareza de la trascendencia. En cómo una canción que no fue la más popular ni la más perfecta se convirtió en un himno subterráneo. En cómo Xava y Coda lograron colarse en la memoria colectiva sin necesidad de vender millones de discos ni llenar estadios internacionales. El rock mexicano nunca tuvo tantos héroes. Los pocos que lo fueron, se volvieron leyendas porque supieron hablarle al corazón roto de una generación entera. Y eso no lo borra ninguna moda pasajera. Yo lo agradezco. Agradezco que “Aún” me haya acompañado en mis viernes de oficina, en mis borracheras de juventud, en mis desencuentros de adulto. Agradezco que esa canción haya sobrevivido al olvido, a las rocolas apagadas, a los bares cerrados. Porque cuando yo me apague, sé que seguirá sonando. En algún lado, en alguna mesa, en algún grupo de amigos que todavía se atreve a gritar su miseria al ritmo de una balada.
Gracias, Coda. Gracias, Xava, donde sea que estés. “Aún” sigues vivo. Aún resuenas en la memoria colectiva. Y en el eco de un viernes cualquiera, sigues siendo nuestra comunión secreta.