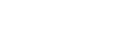De visita en el infierno

La instrucción era muy clara y tampoco encerraba mayores dificultades periodísticas. Ve a una cárcel, la que tú quieras, pero no te identifiques como prensa. Vive aquello que experimentan quienes se ven en la necesidad de visitar a alguien en un reclusorio. Soporta las revisiones, humillaciones y groserías de los custodios. Pon en riesgo tu integridad y lleva suficiente dinero porque tendrás que sobornar gente a diestra y siniestra. Un hombre y una mujer enviados por Playboy entraron a un reclusorio masculino y femenino, respectivamente, para comprobar en carne propia que en esos submundos la reinserción social, para lo que se supone que las cárceles fueron creadas, no existe, pero sí mayores crímenes de los que se cometen en las calles.
Casi me viola una custodia de Santa Martha
Por Velma Mayén
Es una mañana calurosa, el cielo limpio y el viento fresco casi me hacen olvidar el nerviosismo que ocasionan esos muros grises. El griterío parece salido de un mercado; proviene de los familiares que esperan ansiosos su turno para ingresar al penal de Santa Martha Acatitla, ubicado al oriente de la ciudad. En mis manos tengo un pase de visita por el que pagué 500 pesos. La condición fue no revelar ningún nombre, “todo se puede aquí, pero tú no sabes nada”.
Adentro, la atmósfera es densa, pesada, se respira un hedor asfixiante; las miradas se concentran en mí. Por un momento me siento como una presa más. Me señala una mujer morena, corpulenta y de cabello rubio, quien ordena retirar toda la ropa. Enseguida viene una revisión incómoda, frenética, agresiva; las manos hurgando en el cuerpo. Supongo que es lo más parecido a una violación; no son caricias y tampoco se siente como una revisión médica; viene la rabia, las ganas de llorar y de no volver jamás. Luego piden hacer 25 sentadillas esperando a que caiga algún paquete con mariguana, cocaína o piedra. Se sienten las miradas intimidatorias que recorren el cuerpo y la sonrisa satisfactoria de aquella mujer. Muchas no lo soportan y rompen en llanto, pero pienso en no darle gusto y sólo aprieto los dientes. Por fin escucho: “no hay paquete, vístete y ve por tu sello”.
Junto, una mujer llora por un pequeño pastel que no pudo ingresar. “Es cumpleaños de mi hija y mire cómo quedó, todo despedazado y manoseado, no puedo llevárselo así”.
Luego viene la travesía por “el kilómetro”, un pasillo largo que parece interminable, donde escucho gritos, amenazas, insultos y groserías.
Por 10 pesos puedes drogarte sin pedos
Por fin me reúno con M., de 35 años, presa desde hace meses acusada de robo. No se parece en nada a la mujer que conocí afuera. En sus manos trae una cobija verde, para sentarnos, dice. De sus ojos escurren lágrimas; no estrecha mi mano, tampoco hay abrazos, sino reclamos y confesiones: “intenté matarme, tomé pastillas y me castigaron. Se las robé una compañera porque no soporto más el encierro”. Pregunta por su hija A. “La extraño pero no quiero que venga porque siempre que hay visita veo a las chavitas llorando por la revisión, mejor le llamo por teléfono y me aguanto las ganas. Hay muchas custodias lesbianas y hasta sus amoríos tienen con las internas y si ven una chava bonita, más se ensañan con ella. Además no sé qué buscan, si aquí, lo que más hay es droga. Sólo le das 10, 20 ó 30 pesos a la custodia y puedes drogarte sin pedos, se hace mensa”.
“Se puede conseguir de todo”, confiesa. “Las mismas custodias meten la droga o la mete tu familiar, siempre que se moche. Aquí los chochos valen 30 pesos, las grapas, 50, el activo, 5 y la mota 10 ó 15 pesos. Si de ley le das a la custodia sus 10 pesos diarios puedes hasta drogarte enfrente de ella. Eso sí, cuando hay operativo, desaparece todo”.

Hasta pistolas tienen las internas
Caminamos juntas hasta “las áreas verdes”, un espacio gris y polvoriento donde se asoman algunas bancas, todas ocupadas. Buscamos un espacio vacío para conversar porque el comedor ya está lleno. Tengo poco tiempo, así que aprovecho cada minuto con ella.
—¿Cómo se vive aquí?
— Aquí tienes que cuidarte de todas porque si no te chingan, ahora ya aprendí un poco como cuidarme porque cuando llegué, tardé cinco días para salir de mi celda; sólo iba a comer y a pasar lista. Nomás vives pensando en los días, en lo que hace tu gente afuera, a veces ni siquiera sabes qué día es. Sólo pides que tus hijos estén bien y no te olviden.
— ¿Te pidieron algo de dinero para cuidarte?
— Sí, te digo que de ley hay que darle a la custodia sus 10 pesos diarios, pero mis hijos tuvieron que pagarle mil quinientos para que no me violaran o picaran. Aquí hacen puntas con las latas de atún o con vidrios; se supone que está prohibido pasar latas y botellas de vidrio pero pasa de todo, tienen cuchillos, picahielos, puntas, yo misma tengo un cuchillito que me trajo mi hijo. Ya en la otra área, en la de las más peligrosas o las que tienen más tiempo aquí, hay hasta pistolas.
— ¿Y las visitas conyugales?
— Yo no tengo derecho a esas visitas porque apenas llevo cinco meses y es hasta que cumplas el año. Me dijeron que si quería, tenía que dar 15 mil pesos, pero mis hijos no tienen ni los cinco que pidieron de fianza. Por eso muchas terminan teniendo sexo con las compañeras de celda o con las custodias, hasta con los de mantenimiento, porque las ganas son muchas y una quiere sentirse querida”.
Los hijos del encierro
Pregunto por los niños que viven ahí. “Su vida es muy triste porque nomás los ven mirando el cielo o la puerta, preguntan muchas cosas y quieren salir.”
Carlos es uno de esos niños. Tiene cuatro años y grandes ojos negros. Mira con timidez; María, su mamá, intenta hacerlo reír pero permanece impasible, su sonrisa es más parecida a un gesto amargo. Su vida transcurre entre los muros de la cárcel, donde vive junto a su madre presa. No conoce el mundo exterior, ni los parques o jardines, sólo el paisaje gris que sus ojos alcanzan a ver tras las rejas.
La mirada de Reina también inquieta. No conoce otra vida que la que hay en prisión. Tiene casi seis años y también nació adentro. Parece más adulto que la mayoría de los adultos que la rodean, sabe que en poco tiempo tendrá que dejar el penal y separarse de su madre para ir a vivir a un orfanato, pues no tiene familiares que puedan acogerla.
Carlos y Reina son dos de los aproximadamente 90 niños menores de seis años que viven o nacieron en Santa Martha. Sus madres deben cumplir condena y han elegido que ellos las acompañen. Algunos nacieron en libertad; otros, dentro del centro, resultado de las visitas conyugales, pero todos comparten el mismo destino. Las madres presas también sufren con sólo pensar en la separación; las lágrimas brotan al pensar en eso y prefieren disfrutar del tiempo con sus hijos.
Los niños pasan la mañana en el Centro de Desarrollo Infantil Amalia Solórzano Cárdenas, la guardería del penal, mientras sus madres desempeñan las tareas que tienen asignadas o asisten a algún taller. Por la tarde permanecen en la celda junto a ellas. Sus juguetes son siempre los mismos y su campo de juego se reduce al patio de la prisión. Es difícil saber si están contentos.
Lupe, madre de Brian, dice que “por lo menos sus necesidades están cubiertas, tienen psicólogos y el médico pasa a verlos seguido; come lo mismo que dan aquí o si mis hermanos me traen más comida, se la guardo a él”.
Por un momento, las presas y su familia se olvidan del encierro, algunos juegan fútbol, otros comen plácidamente, unos más se ríen y gritan; se ponen al corriente en los chismes familiares; hasta que dan las cinco de la tarde y se escucha la voz que ordena la salida. M. se despide con la advertencia de matarse si la sentencian, porque sabe que no se acostumbrará a vivir así.
Olí mariguana en el Reclusorio Sur
Por Orlando Cruzcamarillo
El custodio me advierte que no me ponga nervioso. Pero lo estoy. No es para menos. Las historias que sucedieron en el Reclusorio Sur lo hacen el más célebre de todos los de la Ciudad. Aquí estuvo tres años el original Jefe de jefes, Miguel Félix Gallardo, amo de las drogas en los años ochenta. De estos juzgados, el temido asaltante de bancos y asesino, Alfredo Ríos Galeana, se escapó a base de granadazos. El secuestrador Andrés Caletri hizo lo propio, por tercera ocasión. Aquí se filmó la película El mil usos… Este reclusorio tiene historia.
No tengo tiempo de cometer un delito para gestionar mi entrada legal, es demasiada tramitología. Y decido practicar el deporte nacional, atajar el camino a base de billetazos y otras tantas monedas. La llave maestra en los reclusorios es la corrupción. Y como buen ciudadano hago uso de mis derechos y le extiendo al custodio dos billetes hechos bolita. El hombre completamente vestido de negro los revisa con discreción. Son 250 pesos. Su rostro es duro, como lo amerita su oficio, sin embargo me da instrucciones con voz alivianada. No te pongas nervioso, insiste, tú tranquilo, sigue a las demás personas. Cuando entregues tu credencial de elector y tu CURP al de los gafetes, le dices que ya estás arreglado. A los demás les vas dejando alguna propina, concluye el hombre de negro. Había hecho cuentas con J. (hermano del interno que voy a visitar): me había advertido que solamente llevara lo necesario. Por lo pronto sumo la propina más importante. Supongo que el custodio sigue notando mi inseguridad y me ofrece a alguien para que me acompañe. ¿Una propina más? Temo que los sobornos inesperados desequilibren mis finanzas. Así que con voz impostada le respondo que no, que no estoy nervioso.
Diles que ya vas arreglado
Avanzo y me formo en una fila de hombres que esperan ser registrados. Es mi turno e ingreso a un mini cubículo con dos puertitas azules que se abren y cierran al ritmo del paso de los visitantes. El custodio me cachea buscando lo prohibido. Y lo prohibido se puede detectar a simple vista, sin manoseos de por medio: mis botas de montañista. Contravenir esa regla vale 20 pesos. Avanzo a la revisión de alimentos. Sobre una barra de cemento un visitante muestra un recipiente con comida preparada y una bolsa con tocino crudo. Guarde eso, jefe, le indica un custodio en un tono entre rígido y amable. La carne cruda está prohibida en el reglamento. Finalmente lo deja pasar. Es mi turno. Llevo un refresco de dos litros, unas papas grandes y unos chocolates. El custodio abre apenas el refresco para sacarle el gas y comprobar que estaba cerrado. Con lo demás no hay problema. Avanzo. No llego completamente a sus dominios cuando el custodio de los gafetes me suelta: ¡No puedes pasar con botas! Es un hombre de rostro redondo, bigote colorado y piel blanquecina. Nada tiene de extraordinario salvo su mirada de águila. Rebusco en mi bolsillo y tomo dos monedas de a diez. Y antes de pasarle las monedas sobre la barra de cemento, sus ojos de ave rapaz le advierten de mi exigua propina. ¿Cómo veinte pesos?, reprocha. Rebusco en mi bolsillo y hago cuentas. La gente sigue pasando. Le dan sus identificaciones y el custodio, después de verificar el código de barras, se las cambia por un gafete. Termino por darle 50 pesos. Y sigo sumando. Traspaso un zaguán metálico y saludo a un custodio sin dinero de por medio. Suspiro aliviado. Me desplazo por un pasillo bordeado por una reja que contiene la furia de dos perros que me ladran. Llego a un túnel. Me acerco a la custodia que pone los sellos. Meto mi mano derecha en una especie de caja que irradia en su interior luz negra y me pone el sello. Supongo que yo también irradio una luz que me exhibe como primerizo y corruptor. Por eso la mujer me dice: “Ya te arreglaste, ¿verdad?”. Lo dice en un tono que no alcanzo a descifrar, entre un sincero reproche y una invitación a darle su mochada. Pero no le doy nada y avanzo. Más adelante otra custodia vuelve a revisar mi sello con luz negra. Y entonces sí, estoy adentro, me digo, mientras veo adelante a un maremoto de cuerpos arremolinándose y empujándose. Una turba de semblantes ansiosos que esperan a las visitas. Sólo contenidos por una barrera que marcan unos tubos. Cruzo la última puerta. Tras avanzar unos pasos más, de la masa abigarrada de cuerpos color beige, se desprende velozmente un hombrecillo que me jala mi bolsa con las golosinas. Temo que sea un atraco y aquí, en sus dominios, ni cómo reclamarle. Y mientras taladramos la multitud, una estafeta me pregunta por el recluso al que visito. Nervioso, le balbuceo la ubicación del dormitorio y el nombre. La estafeta se lanza veloz. En tanto, sigo aferrado a esa bolsa de plástico que se desplaza ágilmente entre la aglomeración de reclusos. En un momento determinado me resigno y suelto completamente la bolsa.
Por la corrupción esto funciona
Sigo apresurado los pasos del hombrecillo. Dejamos los apretujamientos y los espacios se hacen un poco más amplios. Es como si ingresáramos a un tianguis sabatino. Con puestos de comida, artesanías y vendedores ambulantes por doquier. Sólo que aquí no deambulan gentiles amas de casa, sino una multitud de reclusos con cara de poco amigos. Todos vestidos de beige. Llegamos a unas mesas cubiertas con unos trapos y el hombrecillo acomoda la bolsa en una. Ahorita viene el estafeta, jefe, dice. Le doy diez pesos y se retira. Enfrente de mí un interno guisa en una pequeña parrilla. Al lado mío hay un puesto de artesanías de madera y otro de globos de papel, desperdigados por todo el patio hay más. Algunos internos comen con sus visitas en los puestos. Otros, en grupitos de tres o cuatro, deambulan de aquí para allá. Unos tantos están sentados y platican entre ellos. Algunos niños juguetean en el patio. Pronto el olor a mariguana irrumpe el ambiente. Un hombre con su pipa comienza fumar al lado mío. Recuerdo las palabras de un custodio del reclusorio Oriente. “La droga es necesaria. Si no hubiera droga para los viciosos, esto fuera un desmadre.” Y recuerda la crisis de influenza cuando se restringieron las visitas. Hubo más riñas y picados que de costumbre. “Son tres cosas que no le puedes quitar al interno: visitas, droga y alimento”. Y afirma contundente: “Por la corrupción esto funciona.”
De repente aparece en mi campo de visión T., mi visitado. Ya está mi jefe, me notifica la estafeta. Le doy 20 pesos.

Las gárgolas
A T. no se le olvidan las terribles palabras de una secretaria del juzgado el día en que él compareció por primera vez: Aquí todos son culpables. Y así fue, a pesar de las pruebas de su inocencia y los absurdos del juicio no salvó la cárcel. Un menor plenamente identificado por la víctima del asalto y algunos testigos, pero sobre todo, confeso, está en libertad después de una breve estancia en la correccional. Este menor nunca reconoció a T. como su cómplice. Un custodio me había dicho que en la cárcel hay entre un 20 y 30 por ciento de inocentes. Hay indígenas que ni español saben. “Desde que les dan bonos a los policías por productividad, jalan parejo.” La celda de T. es para 6, pero hay 13 reclusos. Secuestradores entre ellos. Es afortunado. Hay celdas hasta con 25 internos. El espacio es tan limitado, que se amarran con una cobija a los barrotes para dormir. Les dicen las gárgolas. Conforme el tiempo avanza, T. ha acrecentado su autoridad en la celda. De dormir en el piso, bajo la plancha de cemento más baja, que funge como cama, ha ido escalando. T. no come la bazofia del reclusorio y hace la propia en la celda. Lujo que cuesta a sus familiares alrededor de 500 pesos semanales. Describe su dormitorio como tranquilo. Él no busca problemas y sus demás compañeros tampoco. Es consciente de que lo mejor aquí es aprovechar el tiempo. No le es ajeno el estudio, T. tiene una carrera universitaria.
El maestro de piano
Decidimos caminar. A cada paso que doy, siento como si los reclusos no me dejaran de mirar. Poco a poco esos rostros mal encarados me van siendo indiferentes. ¿Cómo es convivir con un secuestrador?, pregunto. Son como cualquier gente, responde. Pasamos por una puerta abierta que exhala humedad y también emergen unas notas de piano. Es el auditorio, ingresamos. Un puñado de reclusos, algunos acompañados por sus visitas, escuchan el recital de piano. Se toca una pieza que no identifico, aunque me parece lejanamente conocida. Pero atrae mi atención otro hombre, que está sentado al lado del concertista y sólo observa. Es de piel blanca, estatura media y por la playera de tirantes, puedo observar los diferentes tatuajes que adornan su dorso y sus brazos. T. me dice que es el maestro de piano y también recluso. Culmina el hombre de lentes y un ligero aplauso le agradece la melodía. Ahora el maestro toma su lugar. Sin ser un especialista en música puedo apreciar la solvencia de su interpretación. Hay firmeza y seguridad en las notas que salen de ese viejo piano vertical. Tampoco reconozco la pieza. Estuvo en el Conservatorio, me informa T. Termina la melodía y después de un más nutrido aplauso acomete otra. Por fin una que conozco: “Imagina” de John Lennon. Sin duda le saca lustre a ese destartalado piano. ¿Qué delito habrá cometido ese concertista? Me lo imagino talentoso y terriblemente rebelde. T. no sabe, pero aclara que el pianista es bien tranquilo.
Continuamos nuestro periplo carcelario. Las diferencias económicas entre los internos son notorias a pesar del mismo color de ropa. Muchachos veinteañeros acicalados como si se dispusieran ir al antro, deambulan con tenis de marca, impecablemente limpios. Vestidos con pulcra ropa color beige y sus cabezas aderezadas con gel. Buenas familias o buenos golpes, me digo. En contraste con los internos de ropas ajadas y sucias. Rostros de miseria que se acercan a ofrecerte dulces.
Asesinato en las cabañas
Llegamos al patio donde existe un par de juegos desvencijados, le llaman Chapultepec. Unos niños se entretienen en el columpio. Pegadas al muro del patio, se encuentran las cabañitas para la visita conyugal. Dispuestas con lazos, cobijas y un colchón, se extienden alrededor del patio. Creo que se alquilan por cien pesos o doscientos, dice T. y alude a un asesinato que sucedió el año pasado en las cabañas. No es un caso sólo de celos y venganza, sino es emblemático de un sistema de justicia gravemente deteriorado. A saber, Adrián López Herrera, el Güero, llegó acusado de matar en un asalto a un catedrático de la UNAM. Cinco días después de los hechos es detenido. En una visita, su novia Tania Santiago Ramírez, con la que tiene una hija, le dice que quiere rehacer su vida y ya no quiere verlo más. El Güero, alertado por algunos informantes, sabe que Tania anda con su cómplice de correrías, apodado El Sapo. La convence de una última visita e ingresan a las cabañas. El Güero emerge ensangrentado. “Jefe, acabo de matar a mi esposa”, notifica a un custodio y le da una punta metálica. En el Ministerio Público, se le suelta la lengua, identifica a sus cómplices. Días después, el Sapo es capturado. Las cabañas siguen funcionando actualmente en el reclusorio. Retornamos a nuestra mesa. Alquiler: 15 pesos, total de mi visita: 365 pesos.